Ciclo C
Habac 1, 2-3; 2, 2-4 / Sal 94 / 2- Tim 1, 6-8. 13-14 / Lc 17, 5-10
Vivir por la fe
Hoy la Liturgia tiene como telón de fondo hacernos entrar en el sentido de la fe para entender los acontecimientos de nuestra vida. Dejamos atrás al profeta Amós, que meditábamos hace dos domingos. Nos encontramos hoy en el contexto sociocultural de finales del siglo VII (probablemente un poco antes del 612 a.C.), y escuchamos el lamento del Profeta Habacuc. Mientras oraba a Dios le reprocha: «¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches?.. ¿Por qué me haces ver desgracias, me muestras trabajos, violencias y catástrofes, surgen luchas, se alzan contiendas?...» (Hab 1, 2).
Se refiere a la situación de Israel bajo la época del dominio asirio y despuntando en escena histórica el imperio babilónico –los caldeos-. Habacuc no entiende el modo de obrar divino: ¿Cómo explicar que Dios tiene un especial cuidado de su pueblo y a la misma vez lo castigue tan duramente? ¿Por qué envía Dios a “los caldeos” como instrumento de castigo, si éste es un pueblo engreído y cruel, aún más pecador que Israel? ¿Cómo explicar la santidad y omnipotencia divinas con la existencia de todos estos graves males entre las naciones y aún en medio de su pueblo, aquél al que Él eligió?
Este es el contexto de la primera lectura. El Profeta recurre al Señor para que intervenga en esta situación de injusticias clamorosas y la respuesta de Dios es desconcertante, pues anuncia que va a suscitar un pueblo terrible, cruel y violento, que no respeta más que a su propia fuerza. Por eso el tono de angustia de Habacuc en su oración.
Pero lo interesante de la actitud de Habacuc, no es que se lamente, lo grande es que sus palabras son una oración a Dios. La oración no debe ser artificial, sino vital. En medio de su angustia y desconcierto, el profeta no desespera, sino que decide perseverar atento a la voz del Señor. Dios le contesta, todo tiene su tiempo; las dificultades derrumban al que no es recto, pero el que confía y espera, permaneciendo fiel, ése vivirá por su fidelidad. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá de la fe.
Aquí está la solución de las penas y pesares del profeta Habacuc. Y aquí está el consuelo para nuestras preocupaciones y nuestras fatigas: la fe. Esa virtud que nos hace ver la vida de una forma distinta a como aparece a primera vista. La fe, esa virtud que como una luz nos hace sonreír ante la dificultad, nos da la paz y la calma en medio del dolor y el sufrimiento. Sí, el justo vive de la fe. Vive, aunque parezca morir. Vive, sí, y vive una vida distinta de la meramente animal. Su vida es la vida misma de Dios.
Hoy en el Evangelio leemos que los discípulos de Jesús le pidieron en un momento dado: “Señor, auméntanos la fe”. Probablemente los discípulos se dan cuenta de las dificultades que conllevan seguir las exigencias de Jesús: la parábola del rico injusto, la gravedad de los escándalos y la necesidad de ser generosos en el perdón de las ofensas. Cristo viene a decirles que con fe en Dios no hay nada imposible.
Sin duda que para seguir a Jesús necesitamos crecer en la vida de fe. Todos los días Dios nos pide que tengamos fe en su Palabra, que nos llega a través de la Iglesia. La fe lo ilumina todo con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre (GS, 11). Con la luz de la fe todos los acontecimientos aparecen como son, con su verdadero sentido, sin la limitación con la que solemos enjuiciarlos los hombres. Por eso, no existen obstáculos insuperables para una persona que viva de fe. La fe es el tesoro más grande que tenemos y por eso, hemos de poner todos los medios para conservarla y acrecentarla. Debemos preferir incluso perder la vida antes que perder la fe. La fe se protege especialmente con la piedad (la oración y los sacramentos), con una seria formación doctrinal –en la medida adecuada de cada persona- y haciendo con frecuencia actos de fe.
Jesús nos dice hoy: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza...», y al igual que los discípulos, hoy queremos decirle: -¡Auméntanos la fe!-. O como aquel otro del evangelio: «Señor, yo creo, pero ven en ayuda de mi pobre fe”.
Nos damos cuenta de que la fe es, sobre todo, un don de Dios que hay que pedir con humildad y constancia, confiando en su poder y en su bondad sin límites. La primera consecuencia que hemos de sacar hoy es la de acudir con frecuencia a Dios nuestro Señor, para pedirle, para suplicarle con toda el alma que nos aumente la fe, que nos haga vivir de fe.
Es tan importante la fe, que sin ella no podemos salvarnos. Lo primero que se pide al neófito que pretende ser recibido en el seno de la Iglesia es que crea en Dios Uno y Trino. El Señor llega a decir que el que cree en Él tiene ya la vida eterna y no morirá jamás. San Juan dirá en su Evangelio que lo que ha escrito no tiene otra finalidad que ésta: que sus lectores crean en Jesucristo y, creyendo en Él, tengan vida eterna. San Pablo también insistirá en la necesidad de la fe para ser justificados, y así nos dice que mediante la fe tenemos acceso a la gracia.
En contra de lo que algunos pensaron, y piensan, la fe de que nos hablan los autores inspirados es una fe viva, una fe auténtica, refrendada por una conducta consecuente. Santiago en su carta dirá que una fe sin obras es una fe muerta. El mismo san Pablo hablará también de la fe que se manifiesta en las obras de caridad, en el amor verdadero que se conoce por las obras, no por las palabras. Podríamos decir que tan importantes son las obras para la fe, que si no actuamos de acuerdo con esa fe terminamos perdiéndola. De hecho lo que más corroe la fe es una vida depravada. Por eso dijo Jesús que los limpios de corazón verán a Dios, porque es casi imposible creer en él y no vivir de acuerdo con esa fe.
La fe, a pesar de ser un don gratuito, es también una virtud que hemos de fomentar y de custodiar. El Señor que nos ha creado sin nuestro consentimiento, no quiere salvarnos si nosotros no ponemos algo de nuestra parte. De ahí que hayamos de procurar que nadie ni nada enturbie nuestra fe. Tengamos en cuenta que ese frente es el que nuestro enemigo ataca con más astucia y virulencia. Hoy de forma particular se han desatado las fuerzas del mal para enfriar la fe. El Señor viene a decir que al final de los tiempos el ataque del Maligno será más fuerte, conseguirá enfriar la caridad de muchos. Formula, además, una pregunta que nos ha de hacer pensar y también temer. Cuando vuelva el Hijo del Hombre -nos dice-, ¿encontrará fe en el mundo?
Concluimos pidiendo con humildad, “Señor, auméntanos la fe”.











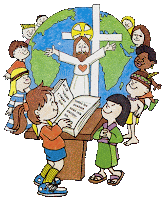

.jpg)