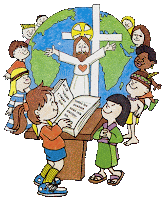Ciclo C
Sab 11, 22- 12,2 / Sal 144 / 2-Tes 1, 11- 2,2 / Lc 19, 1-10
«El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas»
Salmo 144
La conversión de Zaqueo nos sirve de soporte para entender aún más la esencia del Dios revelado en Jesucristo. En efecto, hoy el evangelio de san Lucas, nos lleva a la casa de un personaje contemporáneo a Jesús. Se trata de otro publicano. Recordamos aún la parábola del fariseo y el publicano orando en el templo, que meditábamos la semana pasada. Ya se ve que Jesús tenía cierta predilección por estas personas tan desprestigiadas y menospreciadas en su moralidad pública. Recordemos que eran catalogados como unos pecadores.
Por lo que nos describe el evangelio de hoy, Zaqueo era un hombre polarizado por el dinero, y la injusticia sería el instrumento normal por el que alcanzaba sus objetivos... Pero un día, sin saber casi de qué forma ni por qué motivos (así son las conversiones), una mirada le traspasó el corazón y la misericordia lo penetró. Encontró a Jesús, que le miró con otros ojos, a los que estaba acostumbrado que le tazaran los demás, encontró a alguien que creyó en él. Y he aquí el resultado: un hombre nuevo, rescatado, encontrado de nuevo, porque estaba perdido.
En Zaqueo se cumple aquella palabra de la Sabiduría divina, «Te compadeces de todos, porque todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan… A todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida» (primera lectura).
¡Qué pobre y desvirtuada hubiera quedado la imagen de Dios si nos hubiésemos creído el trato que los fariseos daban a Dios! No digamos ya, por la imagen del fariseo orando en el templo del domingo pasado, sino porque con nuestros juicios sobre los hombres a veces presentamos a un Dios terrible, que quiere aplastar y aniquilar, guardián del orden, ordenador del mundo, freno de los delitos sociales, omnipotente que precisa de esclavos... Y sin embargo, Jesús revela un Dios cuya característica esencial es el amor y ofreciendo siempre una oportunidad.
La Revelación se puede definir, no como un contenido de verdades, sino como el ofrecimiento de la amistad divina. De ahí que la imagen divina sea dialogal: el Señor quiere convertir nuestra vida en una conversación con Él: «Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Dios es amigo de la vida, siempre espera, poniendo su don a nuestro alcance. Él ama la vida y ama nuestra alegría, porque su aliento inmortal está plasmado en nuestro ser.
Los mensajes de profecías de catástrofes, tan comunes en nuestros días, anunciando días de tinieblas, cataclismos, castigos irremediables no parece coincidir con el mensaje del Dios revelado en Jesucristo. San Pablo afirma en su Carta a los Tesalonicenses que «no nos alarmemos por supuestas revelaciones, dichos o cartas que afirman que el día del Señor está encima», para que podamos cumplir la tarea de la fe.
Dios es amor. Ama todo lo que ha creado, como dice el libro de la Sabiduría, y no odia ni olvida a ninguna de sus criaturas, porque es amigo de todo lo que vive, es amigo de la vida, que no de la muerte ni del dolor. Y este amor de Dios respecto de los hombres es misericordia, porque nos ama aunque no le amemos, aunque le ofendamos, aunque le ignoremos y neguemos. Nos ama porque es bueno, no porque nosotros lo seamos. Al contrario, es el amor de Dios el que hace posible que podamos ser mejores y dejemos de ser pecadores. Esta misericordia de Dios no puede ser un pretexto para justificar nuestros pecados e injusticias, ni debe fomentar en nosotros una presunción temeraria en la misericordia de Dios. Al contrario, debe sernos de acicate y estímulo para confiar en él, sin confiar en nosotros mismos. La esperanza cristiana, el anuncio del evangelio, no se funda en la autosuficiencia de los que se consideran buenos y ejemplares o mejores que los demás -que eso es el fariseísmo-, sino que descansa en la convicción profunda de que Dios es rico en misericordia. Y que esta misericordia de Dios, puesta en evidencia en éste y otros relatos del evangelio, alcanza a todos los hombres de generación en generación, sin tasa.
«Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido», hoy nos sentimos reencontrados en este amor de Dios que sale en nuestra búsqueda y nos manifiesta este voto de confianza al darnos la oportunidad de cambiar y hacer el bien, como Zaqueo. Amén.